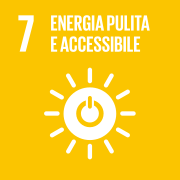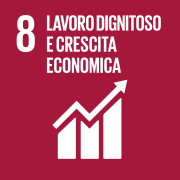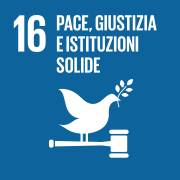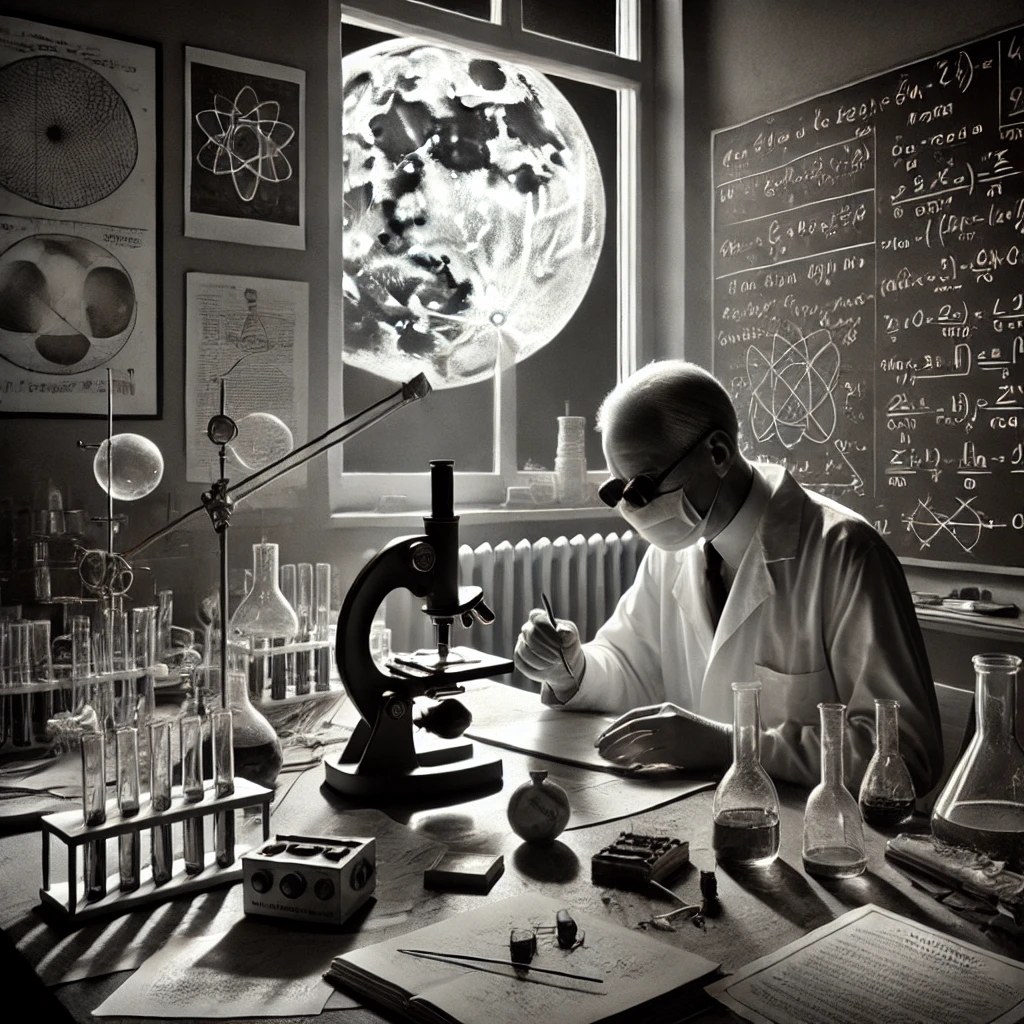
El método científico es la herramienta que ha permitido a la humanidad comprender y utilizar de forma inteligente el mundo que la rodea. No es un camino lineal ni libre de obstáculos, pero es un proceso riguroso y sistemático que, paso a paso, nos conduce a nuevos conocimientos y nuevas tecnologías para mejorar nuestras vidas y nuestro mundo. Este método es la base de la ciencia moderna y es lo que la hace fiable, a pesar de su continua evolución.
De las raíces antiguas a Galileo: La evolución de un método
Los orígenes del método científico se remontan a la antigua Grecia, donde filósofos como Aristóteles intentaron explicar los fenómenos naturales mediante la observación y la lógica. Sin embargo, el método científico, tal y como lo conocemos hoy, no empezó a tomar forma hasta muchos siglos después, gracias a curiosos como Galileo Galilei.
Galileo fue uno de los primeros en combinar la observación y la experimentación de forma sistemática. No se limitó a contemplar los fenómenos, sino que los puso a prueba mediante experimentos controlados.
Piense en los primeros experimentos relatados por sus alumnos, en los que, al parecer, hizo caer objetos desde la Torre de Pisa para refutar las teorías aristotélicas sobre la caída de los cuerpos. Utilizando estos experimentos y otros, más controlables, en planos inclinados, Galileo demostró que el tiempo de caída de un objeto no depende de su peso, sino de las leyes de la física que seguimos utilizando hoy en día. Reconozcámoslo: Aristóteles no se había equivocado del todo, sólo había aplicado los conocimientos y los instrumentos disponibles en su época. Pero si hubiera tenido un laboratorio como el de Galileo -y tal vez incluso una torre inclinada- quizá se habría ahorrado algo de tiempo y unas cuantas explicaciones descabelladas.
El primer paso: observar y preguntar
El punto de partida del método científico es la observación de un fenómeno. Éste puede producirse por casualidad o ser el resultado de una investigación deliberada. Sea cual sea el origen, la observación plantea una pregunta. Por ejemplo, cuando Isaac Newton -según la leyenda- vio caer una manzana (que afortunadamente no le causó conmoción cerebral), se preguntó por qué los objetos tendían siempre a caer hacia abajo. De esta simple observación surgió la hipótesis de que existía una fuerza, la gravedad, que atraía todos los objetos hacia el centro de la Tierra.
De la hipótesis al experimento: poner a prueba las ideas
Formular una hipótesis significa proponer una posible explicación del fenómeno observado. Sin embargo, una hipótesis no es todavía una verdad cierta y adquirida: hay que ponerla a prueba. Este es el núcleo del método científico. Se diseñan experimentos que puedan confirmar la hipótesis; o refutarla sin piedad ni remordimientos. Estos experimentos deben poder repetirse y realizarse con rigor para evitar errores o influencias externas que puedan alterar los resultados.
Los experimentos de Michael Faraday sobre la inducción electromagnética son un ejemplo clásico de cómo puede verificarse experimentalmente una hipótesis. Faraday demostró que un campo magnético variable podía inducir una corriente eléctrica, confirmando la interconexión entre electricidad y magnetismo. Esto no sólo confirmó la hipótesis, sino que allanó el camino para enormes avances tecnológicos que hoy constituyen la base de los procesos de generación de electricidad. En resumen: ¡la revolución electrónica empezó con un hombre ingenioso que hizo girar cables alrededor de un imán!
Análisis de datos: hacia la formulación de una teoría
Una vez recogidos los datos, se analizan para ver si confirman la hipótesis original. Si los resultados experimentales concuerdan con la hipótesis, puede formularse una teoría. Una teoría científica es una explicación bien fundamentada -apoyada en una amplia base de datos y observaciones- capaz de hacer predicciones precisas.
Albert Einstein, por ejemplo, utilizó los datos disponibles -y las matemáticas- para desarrollar la teoría de la relatividad general. Esta teoría no sólo explicaba fenómenos observables, como la gravedad, sino que hacía audaces predicciones que se confirmaron más tarde, como la curvatura de la luz cerca de un campo gravitatorio durante un eclipse solar observado por Arthur Eddington.
Falsabilidad: El poder de la ciencia para ponerse a prueba a sí misma
Uno de los aspectos más distintivos del método científico es el concepto de falsabilidad, introducido por el filósofo Karl Popper. Para que una teoría se considere científica, debe ser posible concebir un experimento que pueda, en principio, demostrar que es falsa. Esto no significa que la teoría sea realmente errónea, sino que debe formularse de tal manera que pueda ponerse a prueba.
Las teorías que resisten numerosos intentos de falsificación se vuelven cada vez más sólidas. Sin embargo, la ciencia siempre está dispuesta a corregirse. Por ejemplo, la mecánica clásica de Newton dominó la física durante siglos hasta que las observaciones a nivel cosmológico y subatómico exigieron su revisión, lo que condujo a la formulación de la relatividad y la mecánica cuántica.
Y es que otros científicos se han hecho la siguiente pregunta: «Un momento, Albert: ¿dices que si viajo lo suficientemente rápido, el tiempo podría ralentizarse? Me parece extraño pero, ¡vamos a comprobarlo!».
Iteración continua: El proceso científico como ciclo infinito
El método científico no se detiene en la formulación de una teoría. La ciencia es un proceso iterativo, que se repite y perfecciona constantemente. Nuevas observaciones, experimentos y tecnologías pueden conducir a la revisión de las teorías existentes o al desarrollo de otras nuevas. El descubrimiento de la estructura del ADN por James D. Watson y Francis Crick en 1953 fue el resultado de décadas de investigación en las que participaron numerosos científicos (entre ellos Maurice H. F. Wilkins, que más tarde mereció el Premio Nobel empatado con ellos) en un proceso iterativo de hipótesis, experimentos y revisiones.
En resumen, este método, resultado de miles de años de continuo perfeccionamiento, no es perfecto. No es un método rápido y quizá no sea el más eficaz, pero sin duda funciona mejor que una dieta milagrosa que promete perder siete kilos en una semana. Incluso el método científico, como la propia ciencia, evoluciona a base de ensayo y error.
No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos.
El método científico ha permitido a la humanidad realizar progresos extraordinarios, desde la comprensión de las leyes físicas fundamentales hasta el descubrimiento de nuevos medicamentos y la exploración del espacio. Pero el verdadero poder de la ciencia no reside en ser infalible, sino en su capacidad para autocorregirse y evolucionar.
La ciencia no ofrece certezas absolutas, sino conocimientos basados en pruebas sólidas, que se ponen a prueba y mejoran constantemente.
En un momento en que los retos mundiales, como el cambio climático y las pandemias, requieren soluciones fundamentadas y basadas en pruebas, confiar en la ciencia significa confiar en un proceso que, aunque imperfecto, ha demostrado ser el método más eficaz que tenemos hoy para comprender y mejorar el mundo. El método científico es el motor del progreso humano, y gracias a él podemos afrontar los retos del futuro con confianza y determinación.
Confiar en la ciencia para un futuro sostenible
En particular, el progreso científico y el desarrollo de las tecnologías digitales son indispensables para alcanzar los objetivos de sostenibilidad fijados por la Agenda 2030.
La ciencia nos proporciona las herramientas para reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia energética y promover un desarrollo económico equitativo y sostenible. Las tecnologías digitales, por su parte, ofrecen soluciones innovadoras para controlar y gestionar los recursos de forma más eficiente, al tiempo que promueven la inclusión social y el acceso universal a la información.
Si realmente queremos alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad global, debemos seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, confiando en el método científico para guiarnos hacia un futuro más verde, justo y próspero. No es magia: es ciencia. Y, sí, a diferencia de las dietas de 7 kilos en 7 días, funciona. Funciona de verdad.
En esta columna encontraremos historias de descubrimientos e inventos; de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Intentaremos comprender qué ha movido a los grandes científicos de cada época hacia nuevos avances de la ciencia, pero también nos adentraremos en casos en los que ingenuos, desaprensivos o directamente malvados han hecho descarrilar el tren del progreso. Y cómo, precisamente gracias al método científico, fueron descubiertos y neutralizados.