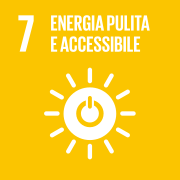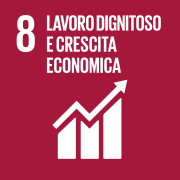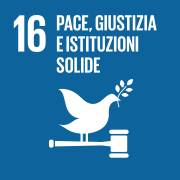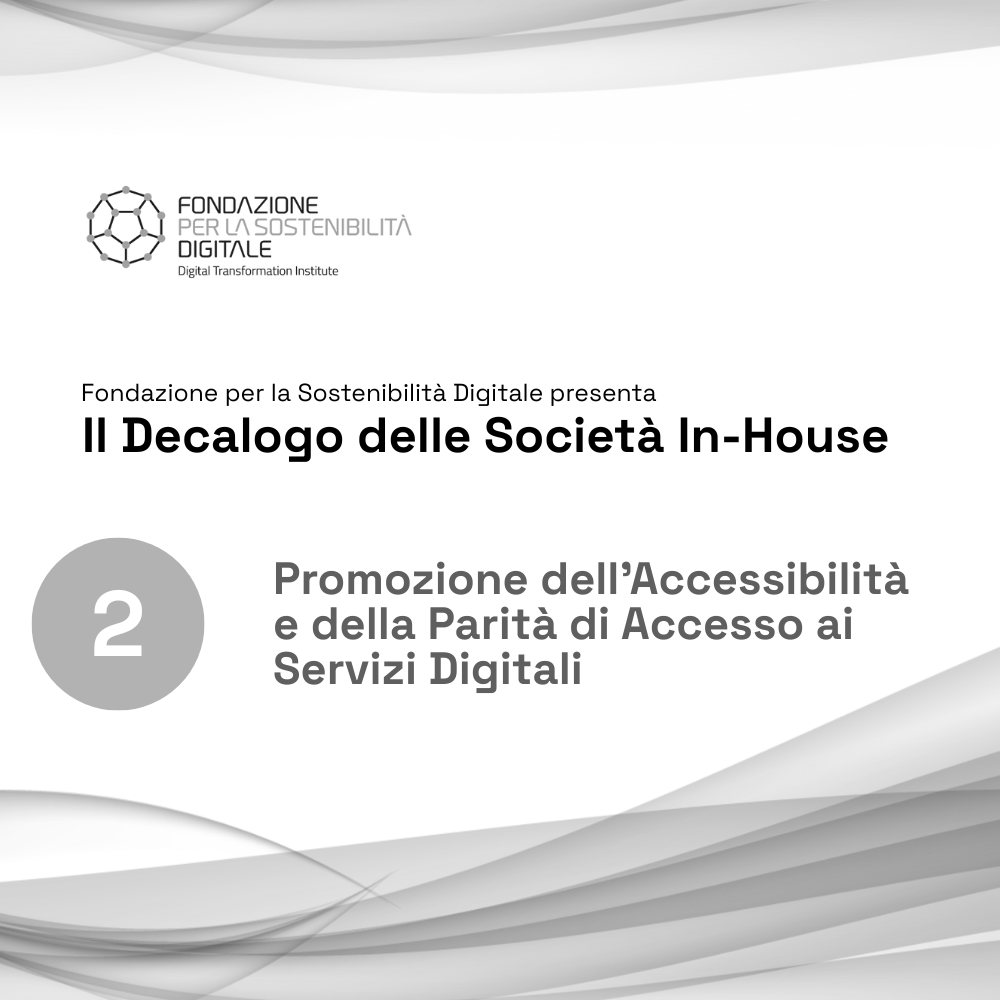
Una empresa interna tiene como objetivo maximizar la eficacia de la acción de la administración que la controla. Este planteamiento dista mucho del de una empresa cuyo objetivo es maximizar el beneficio o aumentar los ingresos, ya que en este caso el objetivo es maximizar la equidad de la acción que la administración pública ejerce sobre sus usuarios, es decir, los ciudadanos, garantizando que la tecnología esté disponible para todos, de modo que todos tengan un acceso equitativo. El impacto social de este enfoque es fundamental: de hecho, no se trata de proporcionar a todos el mismo tipo de servicio, sino de garantizar que todos puedan disfrutar del mismo nivel del servicio prestado, salvando las distancias que el usuario individual pueda tener con respecto al uso previsto.
Así pues, nos encontramos ante la necesidad de colmar lagunas de diversa índole, que pueden ir desde lagunas infraestructurales, pasando por diferencias en los dispositivos de acceso, hasta aspectos culturales ligados a la función a la que se accede. En primer lugar, hay que dejar claro que el acceso igualitario tiene un coste mucho más elevado que el acceso mínimo garantizado, ya que en este último lo que cuenta principalmente es el umbral, mientras que en el acceso igualitario lo que cuenta es la diferencia entre la condición del individuo y el nivel de servicio deseado.
Es absolutamente evidente que, en tal situación, el nivel al que se quiere llegar sólo es concebible en la esfera pública, donde la finalidad es social y no está ligada a parámetros rígidamente económicos. En este sentido, las empresas internas son las únicas entidades con los conocimientos tecnológicos necesarios, capaces de garantizar la igualdad, midiendo por un lado la brecha a salvar y por otro implementando las acciones tecnológicas más adecuadas para cada ciudadano.
Se trata, por tanto, de un sistema que, si quisiéramos clasificarlo en el mundo industrial, sería comparable a la Industria 4.0: un modelo fuertemente centrado en la medición precisa de las necesidades y en la superación de la única necesidad específica con respecto a una voluntad genérica.
Disponer de servicios digitales sostenibles, en este caso, significa construir de forma compartida tanto las herramientas para medir la brecha puntual como aquellas para superarla, insertándolas en una lógica global que permita, en la multitud de ciudadanos atendidos, generar una economía de escala global que no puede realizarse en el ámbito privado o en cualquier caso limitado en el número de sujetos a considerar.
El número de servicios digitales a los que hay que referirse no es definible a priori y nunca lo será. Esto se debe tanto a un criterio de carácter innovador, que implica la identificación continua de nuevas estrategias y horizontes, como a la dependencia natural que la empresa interna tiene de su controlador, que puede definir estrategias de carácter político que varían con el tiempo, haciendo hincapié en diferentes parámetros.
Es especialmente relevante considerar que existen territorios con diferentes disposiciones económicas. Por ejemplo, existe una diferencia significativa en la renta media per cápita entre las zonas urbanas y las rurales, así como entre las zonas de llanura y las de montaña. En general, el reto más complejo es prestar servicios a los lugares más aislados o escasamente poblados, donde los costes medios son más elevados que en las zonas densamente pobladas.
Existe, por tanto, una doble brecha: por un lado, la mayor complejidad logística para llegar a las zonas marginales; por otro, el hecho de que es precisamente en estas zonas donde las rentas medias suelen ser más bajas. La misma dinámica se da en la percepción de la importancia de lo digital en estos territorios, así como en la propensión a llevar a cabo acciones que maximicen la sostenibilidad digital, tanto por parte de las administraciones como de los ciudadanos individuales.
Todo ello pone de manifiesto que el papel de la empresa interna es especialmente estratégico ya que, al contar con accionistas públicos, puede armonizar diferentes situaciones territoriales basándose en su propia experiencia. Además, si existen organismos superiores que abarcan tanto las zonas marginales como las menos marginales, la empresa interna puede dirigir más inversiones hacia los territorios más descentralizados, contribuyendo así a mantener una visión equitativa de todo el sistema territorial.
Se trata, pues, de garantizar la igualdad de acceso tanto entre las distintas entidades como entre los distintos territorios. Una vez más, creemos que una empresa interna, con capacidad para abarcar una multiplicidad de usuarios y administraciones, a fin de aportar la máxima equidad de acceso, puede ser una clave ganadora para lograrlo, también con vistas a una economía global y unas cadenas de suministro capaces de impactos sistémicos.
Se citan algunos ejemplos que pueden aclarar esta cadena desde el punto de vista de las infraestructuras. Por ejemplo, llevar la conectividad a lugares montañosos implica sin duda un coste de excavación mucho más elevado que en las zonas bajas, debido a la orografía del terreno, la presencia de rocas y un mayor número de dificultades de implantación que en las zonas bajas.
Estas zonas tendrían un fallo de mercado evidente, y cuando este fallo conlleva una indisponibilidad tecnológica para los usuarios, es aquí donde el papel subsidiario de la administración pública es absolutamente fundamental.
Este último debe devolver a estas zonas a un estado similar al de las zonas ya servidas, construyendo las infraestructuras que el mercado no tiene ningún incentivo para construir por sí mismo. Además, es importante poner estas infraestructuras a disposición del mercado a cifras absolutamente similares, si no inferiores, a las de las zonas mejor servidas, para incentivar las inversiones subsidiarias y promover su uso en los lugares donde no se produce de forma nativa. Otro ejemplo está relacionado con la capacidad de los ciudadanos para utilizar lo digital.
Muchas administraciones se han esforzado en crear cursos con varios niveles de acceso, en un intento de crear una competencia digital lo más homogénea posible. Dichos cursos están pensados para que las personas puedan aprovechar tanto los servicios de la administración pública como, en general, todos los servicios que hoy ofrece lo digital, que son claramente un mecanismo de socialización por un lado y de entretenimiento por otro.
Una discusión histórica tiene que ver con cuánto ancho de banda debe garantizarse a cada ciudadano, para garantizar que, esté donde esté, nunca sea discriminado con respecto a los lugares mejor servidos. La discusión no es nada fácil porque depende del tipo de servicio. Sin embargo, puede hacerse una idea aproximada partiendo de la hipótesis de un escenario de realidad virtual inmersiva en el que la percepción del usuario es la de vivir en cualquier otro espacio, con la extensión de sus sentidos al lugar donde imagina estar. En este caso, el ancho de banda necesario es realizar una experiencia inmersiva completa en la que, independientemente de los mecanismos de interconexión, no se pierda la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, es decir, nuestros cinco sentidos, respecto a estar en el lugar virtual en el que se navega. Algunos estudios muestran hoy que un ancho de banda de este tipo es del orden de 100 Mbps y, por tanto, absolutamente factible con las técnicas actuales.
Esto significa también que, a la pregunta «¿necesitamos siempre más ancho de banda?» o «¿necesitamos siempre más?», suponiendo que el ancho de banda de acceso sea uno de los elementos principales para garantizar la equidad de acceso, la respuesta es no. Hay un límite, y cuando se alcanza, un límite por persona y por tanto personalizado, se logra una verdadera equidad de acceso. En este sentido, las empresas internas trabajan para construir cadenas de servicios de infraestructura que desafíen estos límites, por un lado evaluándolos y por otro realizándolos.